La vivienda comunal y su equipamiento
A Puede ser útil sintetizar, resumir, lo esencial de la conferencia “La vivienda comunal, una larga historia ¿un reto actual?” presentada primero en el MUSARQ y luego, por petición del Decano Guillermo Barrios, en la FAU de la UCV. Puede ser útil centrar el eje de su contenido y las referencias indispensables. Comenzaremos precisando que hoy toda reflexión sobre la ciudad, hay que colocarla bajo la sombra de las tres grandes crisis actuales: la crisis energética con el agotamiento de los recursos, la crisis por el crecimiento demográfico y la crisis por el cambio climático. De allí surge inevitable la tesis de la ciudad compacta. Y dentro de esta teoría y de esta práctica urbana, la vivienda comunal y/o colectiva adquiere el peso y la proyección que ha tenido desde siempre, desde el propio comienzo de la vida social de la especie humana, del homo faber/sapiens, pero que con su evolución se ha ido acrecentando enormemente su cuantía, su rango y su incidencia.
En ella, tres elementos, citas o alusiones son parte de la común experiencia de diseño en la época de la modernidad internacional. El monasterio, el hotel y el barco son las tres piezas, modelos y referencias para el esquema básico de la vivienda colectiva moderna. Todos los grandes ejemplos históricos de vivienda colectiva/comunal se remiten a ellas. En el monasterio medieval, en el hotel y el barco modernos hallamos la feliz combinación de las células individuales, privadas y de vida íntima, con todos los ingredientes públicos necesarios para una conveniente vida social, comunitaria, interconectada en los múltiples niveles de complejidad que propone y exige la existencia humana colectiva.
1 Moscú, 1926-28. El comisario revolucionario para las Finanzas, Nikolái Miliutin, llama al joven arquitecto Moiséi Ginzburg para encargarle el proyecto de lo que aspiraba a que llegase a ser el modelo, la fórmula tipo de la nueva vivienda comunal. Ginzburg, como protagonista de uno de los episodios culturales más interesantes y polémicos de los años de oro de la rebeldía arquitectónica moderna, había declarado en años anteriores: “La rutina económica de las familias trabajadoras (nutrición, higiene, lavado) así como la educación de los niños, su cuidado y control, y la satisfacción de las necesidades culturales y deportivas de los trabajadores y de sus hijos, debe ser colectiva, estos es, producida sobre una base colectiva.” Para la liberación de la mujer que trabaja, de las tareas de la casa y del cuidado de los hijos, en el “condensador social” debe haber “la cantina-restaurante, salas de descanso, salas de lectura y biblioteca, gimnasio, locales para el cuidado de los niños y guarderías”1 . En los seis edificios “DomKommuna” que se construyen en ese período, y en particular en el más emblemático de ellos, el “Narkomfin”(1926-1933), se concretan con un alto respeto por los valores propiamente arquitectónicos, estos determinantes criterios de socialización de la vida moderna en comunidad. Y así se dejan asentados físicamente algunos modelos de funcionamiento, desde luego llevados al máximo de radicalismo por los graves conflictos socio-políticos del momento que exigen el-todo-o-nada.
2 Mayo de 1929. Le Corbusier llega a Moscú, invitado a participar en el concurso para la sede del “Centrosoyuz”, la Oficina Central de Cooperativas. Durante su estadía en el país de la revolución, donde, según le escribe a su madre, aprecia con optimismo “el nacimiento de un nuevo mundo, construido sobre la lógica y la fe” 2, descubre un edificio y un arquitecto que dejaran, ambos, una huella profunda en su trabajo futuro. El edificio es el “Narkomfin” y el arquitecto es Moiséi Ginzburg, con quien entabla una relación fructífera en ambas direcciones. Los dos, edificio y arquitecto, han sido sometidos a un singular proceso de olvido, borrados por el resplandor de oleadas de sucesivas eclosiones individualistas y por el sesgo ideológico de cronista e historiadores. Es hora de volver a poner las cosas donde corresponde. Hoy, cuando en Venezuela se trata de reconducir el proceso de construcción de la ciudad a los términos, antes proscritos, de justicia y de igualdad; cuando el centro de la atención está enfocado en el problema teórico-práctico, de la vivienda comunal, no está demás volver a pensar este tema considerando su historia y, en especial, definiendo lo que en esencia constituye su auténtico perfil, lo que le otorga su verdadero carácter.
Lo que Corbusier descubre lo impacta profundamente. El corredor central que da acceso a los apartamentos ensamblados en encastre, que será corte típico de las “Unidades de Habitación”, es sacado directamente de la experiencia del Narkomfin. Más importante aún: la copresencia en el edificio de los servicios colectivos indispensables: cocina-cantina, restaurante, biblioteca, lavaderos, espacios para gimnasia y deporte. Serán estas condiciones y estos esquemas que volverán a partir de la postguerra, en la década del 50, en la obra de Le Corbusier con el experimento, justamente, de las “Unidades de Habitación de tamaño conveniente”, Marsella, Nantes, Briey, Berlín, Firminy…
Nos cuenta Fox Weber las impresiones que recuerda una de las vecinas, recién mudada, en la “Unidad” de Marsella: “El apartamento era increíblemente espléndido, así como sus servicios. Los niños de la Unidad estaban todo el tiempo en el Club de Jóvenes, jugando ping-pong y basket. Los mayores asistían regularmente al club de cine. Con frecuencia había eventos, grandes fiestas y matrimonios en la gran sala dispuesta para ello. Los invitados o los parientes podían alojarse en el pequeño hotel ubicado en los primeros pisos. Era un milagro tener todo eso bajo un mismo techo”. “Es una maravilla que la gente pueda vivir juntos… Era y es un paraíso para los niños porque ellos y sus padres se sienten seguros. Podíamos encontrarnos con los amigos en cualquier momento…” 3 De noche, era un intercambio de reuniones, para juegos y visitas. De día la “calle comercial” ofrecía los servicios de una peluquería, una sauna, una pequeña tienda de comestibles, una carnicería, una panadería y una pastelería. En el techo de la Unidad, la guardería con una pequeña piscina y el kinder garantizaban la posibilidad a las mujeres de independizarse del cuido de los niños. Le Corbusier quería que la gente pudiese gozar de los placeres domésticos de la vida. Insiste su biógrafo: “la Unidad proveía a las familias de bajo ingresos apartamentos con vistas magníficas, espléndidas y funcionales cocinas, agradables espacios para reunirse y descansar, y hasta una escuela y un patio de juegos en el techo” 4.
3 Francia, 1968. A raíz de la revuelta estudiantil de esos años, del impacto que ella produce y de la profunda revisión que ella exige en todos los ámbitos, se abre la posibilidad de pensar de otra manera la ciudad y sus componentes básicos. En algunas comunidades de tendencia radical se solicitan nuevas propuestas y algunas de ellas se llegan a construir. En ellas participan arquitectos con un lenguaje y una disposición igualmente radicales. Uno de ellos, el más talentoso, es Jean Renaudie.
Jean Renaudie fue, todo junto, un arquitecto, un hito, una prueba histórica y una experiencia de avanzada, de enorme referencia para la actualidad. La multiplicidad de sus aportes constituye hoy, más que nunca, una hipótesis, un reto y un dilema. En el plano formal, manejó una geometría muy arbitraria pero también extremadamente rigurosa y coherente, como ecos lejanos de algunas formulaciones de F.Ll.Wright. A ello, combinado con ese rigor, supo agregar la responsabilidad constructiva y el uso intensivo de la prefabricación. Pero en la base de su trabajo hay un par de conceptos fundamentales que iluminan, en sus realizaciones, una versión de la vivienda colectiva que se proyecta desde lo más hondo del espíritu humanista. La vivienda debe ser siempre parte de una realidad social de uso mixto intensivo, con el equipamiento adecuado. Y la vivienda, porque no es una abstracción, debe estar asociada íntimamente con la naturaleza. Con estos cuatro criterios Renaudie pudo realizar algunas obras, las “estrellas de Renaudie”, especialmente la de la pequeña ciudad de Givors, en el sur de Francia, de una calidad social, estética y urbana, sorprendente. Lo peculiar de sus obras es que únicamente el estudio muy cuidadoso o el conocimiento directo de ellas pueden permitir desentrañar el sentido espacial y funcional de sus intrincadas geometrías, de la forma insólita como se imbrican sus apartamentos con las terrazas, los corredores, a veces laberínticos, las escaleras, los espacios de vida íntima e individual con los servicios públicos más generosos. Y tal vez permita comprender mejor, en su verdadera magnitud y trascendencia social, la emocionante, maravillosa presencia del verde, de las flores, de la vegetación en todos los techos y en las terrazas.
A sus logros y a sus ideas, de clara proveniencia progresista, la historia política de Francia y la evolución errática e involutiva de la arquitectura internacional, los fue apartando de la atención de la cultura hasta volverlos desconocidos para la mayoría de los profesionales. ¿Hoy quién los conoce? y sin embargo Renaudie, así como el otro olvidado, Moiséi Ginzburg, han sido episodios ejemplares de un recorrido histórico del cual también nosotros somos parte 5.
B Indispensable volver a pensar la historia. Y rescatar de ella las vueltas y las revueltas que en la sombra de sus pliegues ocultan realidades excepcionales. Volver a escribir el análisis histórico: que de su ejercicio permanente, de su reescritura, aparecen tramas y guiones insospechados. Y también argumentos para evitar repeticiones inútiles, fracasos anunciados, así como para hallar nuevos descubrimientos reveladores.
El complejo mecanismo social de la copresencia y del intercambio, es la base, el atractivo y suprema necesidad de la realidad urbana. En la escala correspondiente a la vivienda, únicamente la vivienda comunal de usos mixtos y dotada de los equipamientos necesarios, puede ayudar a reintegrar lo desintegrado, el mediocre laberinto babélico, la incoherencia caótica de la ciudad. Esto es: hacer ciudad. Tan sólo con la vivienda comunal puede construirse o reconstruirse el tejido humano ciudadano.
Le Corbusier, (vía Ginzburg) y Renaudie nos brindan dos diferentes soluciones formales para el mismo tema: la vivienda comunal, la que supera el simple esquema de la “acumulación” con mayor o menor número de viviendas en vertical: el simple incremento de la densidad. Dos soluciones que responden a diferentes climas culturales, pero igualmente válidas. Esto es lo que realmente importa: la vivienda para el mundo urbano moderno y más aún para el contemporáneo, es vivienda mixta colectiva y sobre todo, comunal. Puede ser que las muy concretas condiciones económicas, los cuellos de botella históricos, los inevitables sistemas de prioridades sociales y políticas, en suma el encajonamiento inmediato y condicionante de la realidad, obliguen a un recorrido constructivo con plazos y etapas: hoy los números taxativos, mañana, cuando se pueda, la complejidad humanista. Pero queda lo dicho: el carácter de la vivienda comunal, su capacidad para construir la ciudad, su funcionalidad ideal, altamente democrática e igualitaria, se demuestra en el grado, disposición y pluralidad de los servicios públicos, los llamados equipamientos, que la acompañan. Que deben acompañarla.
Nosotros, hoy y aquí, no debemos olvidarlo.
jpp
En ella, tres elementos, citas o alusiones son parte de la común experiencia de diseño en la época de la modernidad internacional. El monasterio, el hotel y el barco son las tres piezas, modelos y referencias para el esquema básico de la vivienda colectiva moderna. Todos los grandes ejemplos históricos de vivienda colectiva/comunal se remiten a ellas. En el monasterio medieval, en el hotel y el barco modernos hallamos la feliz combinación de las células individuales, privadas y de vida íntima, con todos los ingredientes públicos necesarios para una conveniente vida social, comunitaria, interconectada en los múltiples niveles de complejidad que propone y exige la existencia humana colectiva.
1 Moscú, 1926-28. El comisario revolucionario para las Finanzas, Nikolái Miliutin, llama al joven arquitecto Moiséi Ginzburg para encargarle el proyecto de lo que aspiraba a que llegase a ser el modelo, la fórmula tipo de la nueva vivienda comunal. Ginzburg, como protagonista de uno de los episodios culturales más interesantes y polémicos de los años de oro de la rebeldía arquitectónica moderna, había declarado en años anteriores: “La rutina económica de las familias trabajadoras (nutrición, higiene, lavado) así como la educación de los niños, su cuidado y control, y la satisfacción de las necesidades culturales y deportivas de los trabajadores y de sus hijos, debe ser colectiva, estos es, producida sobre una base colectiva.” Para la liberación de la mujer que trabaja, de las tareas de la casa y del cuidado de los hijos, en el “condensador social” debe haber “la cantina-restaurante, salas de descanso, salas de lectura y biblioteca, gimnasio, locales para el cuidado de los niños y guarderías”1 . En los seis edificios “DomKommuna” que se construyen en ese período, y en particular en el más emblemático de ellos, el “Narkomfin”(1926-1933), se concretan con un alto respeto por los valores propiamente arquitectónicos, estos determinantes criterios de socialización de la vida moderna en comunidad. Y así se dejan asentados físicamente algunos modelos de funcionamiento, desde luego llevados al máximo de radicalismo por los graves conflictos socio-políticos del momento que exigen el-todo-o-nada.
2 Mayo de 1929. Le Corbusier llega a Moscú, invitado a participar en el concurso para la sede del “Centrosoyuz”, la Oficina Central de Cooperativas. Durante su estadía en el país de la revolución, donde, según le escribe a su madre, aprecia con optimismo “el nacimiento de un nuevo mundo, construido sobre la lógica y la fe” 2, descubre un edificio y un arquitecto que dejaran, ambos, una huella profunda en su trabajo futuro. El edificio es el “Narkomfin” y el arquitecto es Moiséi Ginzburg, con quien entabla una relación fructífera en ambas direcciones. Los dos, edificio y arquitecto, han sido sometidos a un singular proceso de olvido, borrados por el resplandor de oleadas de sucesivas eclosiones individualistas y por el sesgo ideológico de cronista e historiadores. Es hora de volver a poner las cosas donde corresponde. Hoy, cuando en Venezuela se trata de reconducir el proceso de construcción de la ciudad a los términos, antes proscritos, de justicia y de igualdad; cuando el centro de la atención está enfocado en el problema teórico-práctico, de la vivienda comunal, no está demás volver a pensar este tema considerando su historia y, en especial, definiendo lo que en esencia constituye su auténtico perfil, lo que le otorga su verdadero carácter.
Lo que Corbusier descubre lo impacta profundamente. El corredor central que da acceso a los apartamentos ensamblados en encastre, que será corte típico de las “Unidades de Habitación”, es sacado directamente de la experiencia del Narkomfin. Más importante aún: la copresencia en el edificio de los servicios colectivos indispensables: cocina-cantina, restaurante, biblioteca, lavaderos, espacios para gimnasia y deporte. Serán estas condiciones y estos esquemas que volverán a partir de la postguerra, en la década del 50, en la obra de Le Corbusier con el experimento, justamente, de las “Unidades de Habitación de tamaño conveniente”, Marsella, Nantes, Briey, Berlín, Firminy…
Nos cuenta Fox Weber las impresiones que recuerda una de las vecinas, recién mudada, en la “Unidad” de Marsella: “El apartamento era increíblemente espléndido, así como sus servicios. Los niños de la Unidad estaban todo el tiempo en el Club de Jóvenes, jugando ping-pong y basket. Los mayores asistían regularmente al club de cine. Con frecuencia había eventos, grandes fiestas y matrimonios en la gran sala dispuesta para ello. Los invitados o los parientes podían alojarse en el pequeño hotel ubicado en los primeros pisos. Era un milagro tener todo eso bajo un mismo techo”. “Es una maravilla que la gente pueda vivir juntos… Era y es un paraíso para los niños porque ellos y sus padres se sienten seguros. Podíamos encontrarnos con los amigos en cualquier momento…” 3 De noche, era un intercambio de reuniones, para juegos y visitas. De día la “calle comercial” ofrecía los servicios de una peluquería, una sauna, una pequeña tienda de comestibles, una carnicería, una panadería y una pastelería. En el techo de la Unidad, la guardería con una pequeña piscina y el kinder garantizaban la posibilidad a las mujeres de independizarse del cuido de los niños. Le Corbusier quería que la gente pudiese gozar de los placeres domésticos de la vida. Insiste su biógrafo: “la Unidad proveía a las familias de bajo ingresos apartamentos con vistas magníficas, espléndidas y funcionales cocinas, agradables espacios para reunirse y descansar, y hasta una escuela y un patio de juegos en el techo” 4.
3 Francia, 1968. A raíz de la revuelta estudiantil de esos años, del impacto que ella produce y de la profunda revisión que ella exige en todos los ámbitos, se abre la posibilidad de pensar de otra manera la ciudad y sus componentes básicos. En algunas comunidades de tendencia radical se solicitan nuevas propuestas y algunas de ellas se llegan a construir. En ellas participan arquitectos con un lenguaje y una disposición igualmente radicales. Uno de ellos, el más talentoso, es Jean Renaudie.
Jean Renaudie fue, todo junto, un arquitecto, un hito, una prueba histórica y una experiencia de avanzada, de enorme referencia para la actualidad. La multiplicidad de sus aportes constituye hoy, más que nunca, una hipótesis, un reto y un dilema. En el plano formal, manejó una geometría muy arbitraria pero también extremadamente rigurosa y coherente, como ecos lejanos de algunas formulaciones de F.Ll.Wright. A ello, combinado con ese rigor, supo agregar la responsabilidad constructiva y el uso intensivo de la prefabricación. Pero en la base de su trabajo hay un par de conceptos fundamentales que iluminan, en sus realizaciones, una versión de la vivienda colectiva que se proyecta desde lo más hondo del espíritu humanista. La vivienda debe ser siempre parte de una realidad social de uso mixto intensivo, con el equipamiento adecuado. Y la vivienda, porque no es una abstracción, debe estar asociada íntimamente con la naturaleza. Con estos cuatro criterios Renaudie pudo realizar algunas obras, las “estrellas de Renaudie”, especialmente la de la pequeña ciudad de Givors, en el sur de Francia, de una calidad social, estética y urbana, sorprendente. Lo peculiar de sus obras es que únicamente el estudio muy cuidadoso o el conocimiento directo de ellas pueden permitir desentrañar el sentido espacial y funcional de sus intrincadas geometrías, de la forma insólita como se imbrican sus apartamentos con las terrazas, los corredores, a veces laberínticos, las escaleras, los espacios de vida íntima e individual con los servicios públicos más generosos. Y tal vez permita comprender mejor, en su verdadera magnitud y trascendencia social, la emocionante, maravillosa presencia del verde, de las flores, de la vegetación en todos los techos y en las terrazas.
A sus logros y a sus ideas, de clara proveniencia progresista, la historia política de Francia y la evolución errática e involutiva de la arquitectura internacional, los fue apartando de la atención de la cultura hasta volverlos desconocidos para la mayoría de los profesionales. ¿Hoy quién los conoce? y sin embargo Renaudie, así como el otro olvidado, Moiséi Ginzburg, han sido episodios ejemplares de un recorrido histórico del cual también nosotros somos parte 5.
B Indispensable volver a pensar la historia. Y rescatar de ella las vueltas y las revueltas que en la sombra de sus pliegues ocultan realidades excepcionales. Volver a escribir el análisis histórico: que de su ejercicio permanente, de su reescritura, aparecen tramas y guiones insospechados. Y también argumentos para evitar repeticiones inútiles, fracasos anunciados, así como para hallar nuevos descubrimientos reveladores.
El complejo mecanismo social de la copresencia y del intercambio, es la base, el atractivo y suprema necesidad de la realidad urbana. En la escala correspondiente a la vivienda, únicamente la vivienda comunal de usos mixtos y dotada de los equipamientos necesarios, puede ayudar a reintegrar lo desintegrado, el mediocre laberinto babélico, la incoherencia caótica de la ciudad. Esto es: hacer ciudad. Tan sólo con la vivienda comunal puede construirse o reconstruirse el tejido humano ciudadano.
Le Corbusier, (vía Ginzburg) y Renaudie nos brindan dos diferentes soluciones formales para el mismo tema: la vivienda comunal, la que supera el simple esquema de la “acumulación” con mayor o menor número de viviendas en vertical: el simple incremento de la densidad. Dos soluciones que responden a diferentes climas culturales, pero igualmente válidas. Esto es lo que realmente importa: la vivienda para el mundo urbano moderno y más aún para el contemporáneo, es vivienda mixta colectiva y sobre todo, comunal. Puede ser que las muy concretas condiciones económicas, los cuellos de botella históricos, los inevitables sistemas de prioridades sociales y políticas, en suma el encajonamiento inmediato y condicionante de la realidad, obliguen a un recorrido constructivo con plazos y etapas: hoy los números taxativos, mañana, cuando se pueda, la complejidad humanista. Pero queda lo dicho: el carácter de la vivienda comunal, su capacidad para construir la ciudad, su funcionalidad ideal, altamente democrática e igualitaria, se demuestra en el grado, disposición y pluralidad de los servicios públicos, los llamados equipamientos, que la acompañan. Que deben acompañarla.
 |
| Santa Rosa |
Nosotros, hoy y aquí, no debemos olvidarlo.
jpp
___________________________________________
1 Owen Hatherley, Militant Modernism, 2010
2 Nicholas Fox Weber, Le Corbusier, a life, Knopf, 2008, pag.281
3 op.cit. pág. 591
4 op. cit. pág. 589
5 La unidad de habitación del Banco Obrero, Cerro Grande (1953, Guido Bermúdez) y el Parque Central de Caracas, son ambos ejemplos interesantes y altamente recomendables para nuevos estudios en profundidad, de sus razones de ser y especialmente de sus fracasos u éxitos en la historia de su recorrido social y urbano. Experiencias para reflexionar.
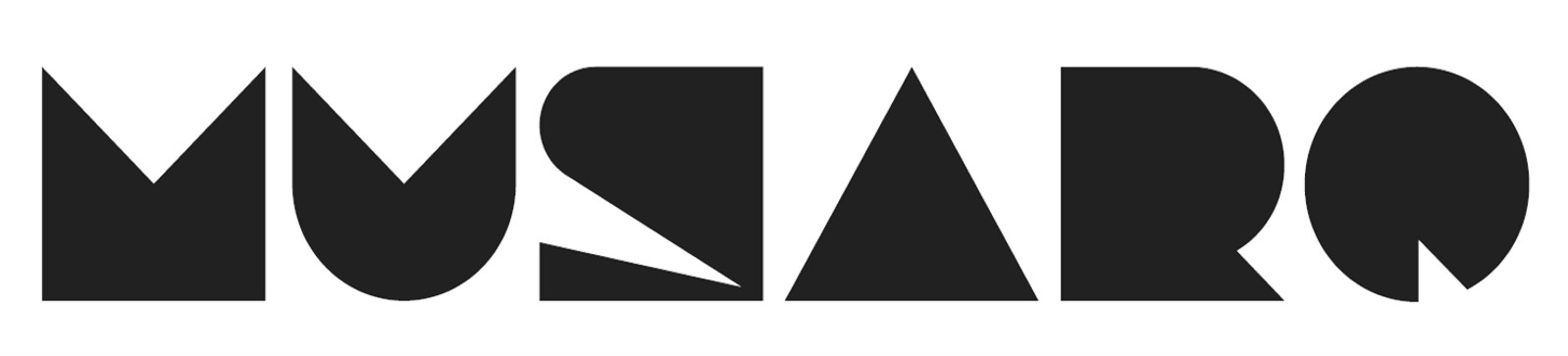



Comentarios