Construir el país y la ley de la jungla
 |
| Wilfredo Lam, La Jungla, 1943 |
Lo que son hoy Gran Bretaña, Alemania, Italia, se unificaron como naciones tras un largo batallar de ideas y de ruido de armas. Fue un largo camino incendiado por las llamas de guerras enconadas y de enfrentamientos programáticos tan hondos como las diferencias de los hábitos y culturas locales. Y por supuesto Estados Unidos. Primero asumiendo las libertades que permitían a los emigrantes europeos salir del Medio Evo, en seguida borrando del mapa las poblaciones autóctonas ocupando todo el Far West, y por fin incorporando la producción agrícola del sur, abolida la esclavitud, al desarrollo industrial y comercial del norte.
Pero en todos estos casos, los de más bulto en la historia mundial, hubo siempre, en varios momentos de su devenir, un proyecto cada vez más común que les permitió llegar a la unificación bajo unas ideas y unos propósitos comunes.
Un proyecto de país.
Algo parecido ocurrió en América Latina y en especial con Venezuela. Con Bolívar, Páez, Guzmán Blanco, Gómez, Pérez Jiménez y Chávez, sus figuras se enmarcan siempre en un proyecto de país que más o menos explícitamente remite a una meta nacional, a un destino colectivo que intenta tener carácter propio. Las diferencias históricas que nos separan y a la vez nos unen, contradictoriamente, con los grandes países industrializados, ya asentados en una unidad que es también identidad y normalidad, no deben hacernos olvidar esta poderosa urgencia que en cambio constriñe todos nuestros actos de venezolanos -seamos multitud de chiquitos y anónimos o puñados de grandes y famosos- a embarcarnos en una permanente gigantesca tarea, voluntaria o no, la de construir el país. Desde el comienzo, estamos siempre construyendo el país. Y seguimos en eso. Es por ello que no puede pasar debajo de la mesa la necesidad de preguntarnos ¿pero, cuál país?
¿Cuál país queremos construir? ¿Que responda a cuáles intereses? ¿A los intereses de quién?
Pues es por tales razones que hay que ser más explícitos al reafirmar que la idea de un proyecto de país, cualquiera que este sea, de derecha, de izquierda o de centro, no puede realizarse sin la construcción paralela de un Estado. Todo proyecto de país implica un Estado, que linda (inevitablemente en la etapa actual de la civilización) con el concepto de autoridad. Pero éste no puede estar representado en la simple figura formal de una constitución o de un conjunto de leyes. Sino con la estructura funcional de una super-autoridad que realmente cumpla y sepa cumplir con lo que dictan sus leyes. Al así plantearlo se desnuda inmediatamente la gran carencia: la absoluta carencia de ESTADO que hemos padecido desde el mismo momento en que los primeros españoles pisaron las arenas de nuestras playas. Hay que reconocerlo: nunca hemos sabido –o podido- montar una estructura colectiva que realmente llegase a funcionar como un Estado. Las consecuencias, hoy, no se manifiestan sola e increíblemente en la imposibilidad de que los autobuses tengan horario y líneas fijas, sino en la situación social actual del espantoso desborde del hampa, cualquiera que ella sea, organizada, política, o simplemente hija de la rapacidad y de la avidez individual; en la imposibilidad de poner bajo control a los peligrosos caprichos circenses de los motorizados; en los linchamientos de los posibles ladrones de carteras con o sin hoguera terminal; en la burocracia indiferente que te manda a interpelar al bigotudo; en la corrupción universal y en la igualmente universal impunidad. Todas cosas terribles que inciden y han incidido en el comportamiento del ciudadano, hasta del más concienzudo y de buena voluntad. Porque la ausencia de Estado promulga automáticamente la Ley de la Selva. Cada quien se valga por sí mismo, cada quien se defienda como pueda, todos contra todos, las amistades, los equipos y las complicidades se hacen y se deshacen de acuerdo al peso de las circunstancias y de las ambiciones, pero siempre los individuos luchan solos contra todos... En Venezuela toda la existencia, toda la compleja madeja de las relaciones humanas, carece de guías seguras, de referencias firmes y claras en la estructura funcional del Estado. Una nebulosa de opciones y posibilidades es la que se le ofrece al ciudadano desarmado de poder. Y si lo tiene, mucho o poco, más se aprovechará de las argucias legales, más se refugiará en la viveza criolla.
La ley de la jungla es una realidad dura, teñida a veces por la palabra hipócrita, disfrazada a veces en el cumplimiento superficial o formalista, pero siempre realidad diaria que choca con nuestras tentativas de tratar a uno mismo y a los demás, no como objetos sino como seres humanos que viven en un colectivo. Y lo más grave es que ella se vuelve hábito y costumbre, nueva normalidad de la cual es preciso aprenderse sus oscuras normas tácitas y las rutas más seguras para sortear el peligro. La normalidad de la ley de la jungla borra, poco a poco, la otra normalidad de “antes”, la antigua normalidad de la decencia. Cuando la virtud era respetada, y ser decentes -en el sentido de la ética, de la honestidad y de la serena dignidad de la persona- era ser normales. Una época, lejana y poco definida, tal vez más deseada que real, al amparo del dicho que todo pasado ha sido mejor, en la cual, sin embargo, siempre más valía la “common decency” como ideal de vida, individual y colectiva. Una decencia unida inextricablemente a una reserva de valores, difusos pero inequívocos, que ahora parecen imposibles de recuperar. Y con sobradas razones de pesimismo, pues para esos valores es relativamente fácil su erosión y pérdida, pero hacen falta largas generaciones de educación y estabilidad para regresarlos y reintegrarlos a la vida pacífica de la normalidad social.
Así, pues, los hechos son contundentes: la ley de la jungla siempre prevalece, hasta en un aspecto que nos toca muy de cerca: la (des)organización de la ciudad. Quien más puede, más hace. Los demás que se las arreglen. Para reincidentes, la vía misteriosa y disimulada de la corrupción es solución recomendada. En la realidad urbana, allí también rige la ley de la jungla, la de la jungla urbana. Las dos ciudades, la de los ricos y la de los pobres, son resultado del mismo Estado (ausente y deficitario) que en su impotencia no puede sino reconocerlas como un hecho.
Y una breve reflexión con el asunto de la ciudad: con la mayoría de la población mundial cada vez más urbana, siendo ya inevitablemente urbanos, uno de nuestros derechos humanos es ahora el de vivir en una ciudad pacífica y decente, campo de paz donde sea normal el placer de la vida –que para eso se inventó la ciudad- hasta la frecuencia y la simpatía de los recuerdos, no sólo como nostalgia melancólica de la añoranza, sino como esperanzas de futuro. El derecho a la ciudad es ya hoy una normalidad universal. Derecho a la ciudad que no sea lugar de angustias y temores, que no sea la casa de los terrores y de las desgracias, sino el lugar común del placer del trabajo y del ocio, de la educación y del viejo, antiguo “progreso”, ahora ecológico y científico. Ello es parte de nuestros derechos, de esos derechos humanos que nacieron con el iluminismo. Si la condición urbana va a ser, como parece, nuestra condición definitiva, entonces se impone la exigencia y el requerimiento al derecho humano de la ciudad, Ciudad de Dios o Ciudad del Sol, según los gustos y las culturas, pero finalmente ciudad total y gloriosamente urbana, con perdón de lo reiterativo.
Conclusión: no se puede construir un país bajo el imperio de la ley de la selva. Y no puede haber civilización (construcción del país) sin un proyecto de país. No se trata tan sólo de más y mejor democracia. Para nosotros, debe tratarse también de más y mejor Estado. Y, volviendo al comienzo, algo más triste, no podrá haber proyecto de país, sin un Estado verdadero que se respete. Como en la famosa y oportuna metáfora, una culebra que se muerde la cola.
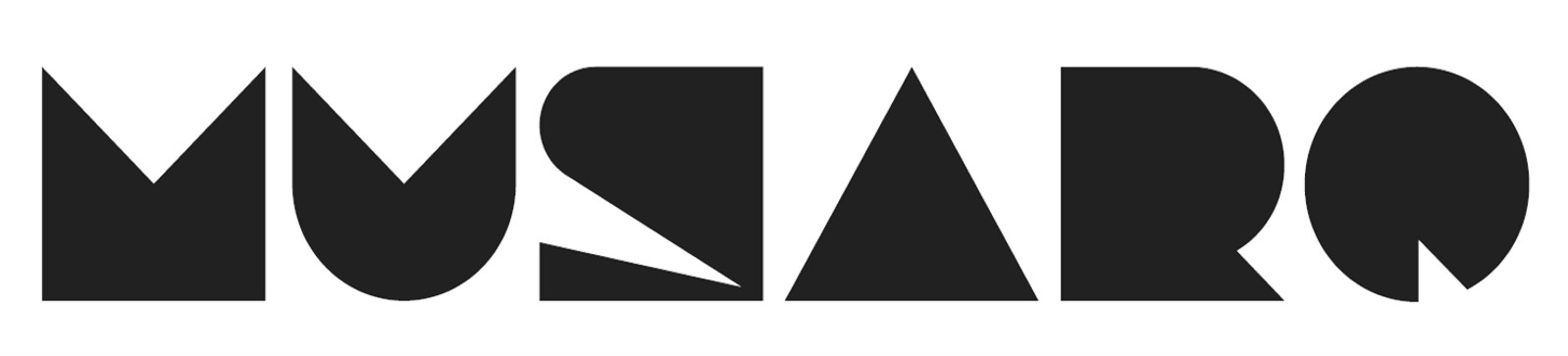


Comentarios